"Tiempo perdido": ¿homo academicus versus homo ludens?
“Un acto deliberado de coraje todavía es posible en este mundo,
un acto de espontánea belleza”
(Henrik Ibsen)
Por
José Luis Visconti (*)
En Tiempo
perdido hay un hombre que vuelve a su país de origen. Vuelve apenas
por unos días, invitado para dar una serie de conferencias auspiciadas por la
Embajada de Noruega en la Argentina. Y entre su equipaje trae un libro, de esa
famosa colección prologada por Jorge Luis Borges que se vendía en los kioscos
de diarios en la década del 80. Ese libro, de Henrik Ibsen, objeto de los
estudios que lleva adelante Agustín Levi (Martín Slipak) en la Universidad de
Oslo, es un puente con el pasado y con su propio origen como estudiante. Es ese
libro y el pasado que trae, y que la película articula en forma de flashbacks,
lo único que parece ligar a Agustín con esa Argentina que ya no forma parte de
ninguno de sus proyectos (su trabajo, su casa, su pareja, sus ideas a futuro
están en Noruega).
No obstante ello, hay algo que la película hace
para deconstruir de alguna manera ese esquema en el que entra Agustín. Lo que
por una cuestión lógica debería ser el eje de sus días en Buenos Aires
desaparece del campo visual y sonoro. Agustín da tres conferencias en días
diferentes, pero apenas si vemos la presentación y unas brevísimas palabras de
una de ellas. Y en el mejor de los casos, su trabajo obsesivo para seguir
organizándolas, ya sea durante el desayuno, en los momentos posteriores a las
presentaciones y hasta antes de dormirse. Agustín parece vivir para eso que
estudia, para eso que lee, marca, escribe en su habitación del hotel o en la
biblioteca. Vive para los textos, como parece subrayarlo en su diálogo con
Carlos (César Brie), su antiguo profesor de literatura con el que se
reencuentra después de años. En esa cena que comparten, no solamente Agustín
insiste con sus ideas, sino que parece empujar a Carlos a retomar sus trabajos
del pasado. Es un diálogo que no admite equivalencias, en tanto el interlocutor
no está en su misma sintonía: ha dejado de dar clases, atravesó una crisis
personal por una separación y con el tiempo encontró una nueva pareja con la
cual seguir su vida.
A cambio de esa negación respecto de las conferencias, Tiempo perdido se concentra en dos escenas que representan el núcleo central de la historia. En la primera, más breve, después de una de sus conferencias, llega Marina (María Canale), compañera de secundaria de Agustín. La charla entre ambos es, en algún punto, insustancial, casi llevada hasta el límite de la incomodidad (es evidente el interés de Marina en Agustín, tanto como la distancia que él pone desde el comienzo a pesar de su sorpresa ante la aparición) que remata con la invitación de ella a cenar a su casa y que él rechaza con el argumento de tener que preparar su siguiente conferencia. La segunda, bastante más extensa, es la de la cena con Carlos. Allí se expone un distanciamiento similar entre los personajes, pero con los roles invertidos. Aquí el entusiasmo por hablar, por entrar en contacto con el otro desde su espacio de interés proviene de Agustín. Carlos no muestra desdén ni distancia: simplemente admite su desactualización, su salida de ese sistema de pensamiento al que alguna vez perteneció y que dejó por cuestiones personales. Pero en uno y otro caso, lo que se vislumbra es la imposibilidad de un diálogo como el que en el pasado se establecía entre ellos a través de lo artístico -el libro de Ibsen que Carlos le presta a Agustín al final del año lectivo, la canción de Litto Nebbia que canta la Marina joven (Laura Grandinetti) en su habitación-.
En un punto, Agustín concreta ese viaje al pasado como una idealización. Para Agustín es como regresar a ese 2002 en que egresó de la escuela, como si el tiempo transcurrido hubiera quedado congelado en esa imagen del pasado. En el presente, para Agustín, Marina sigue siendo la chica “un poco superficial” que fue su compañera, más interesada en las fiestas que en la literatura. Y Carlos sigue siendo aquel profesor de literatura que siempre podía ser más que eso. Lo que revelan los dos encuentros es que ese tiempo no estuvo congelado más que en su propia visión. O lo que es más o menos lo mismo, esa frase que Carlos le dice promediando la cena: “La relación entre las ideas y la realidad no es lineal”.
La idea de tiempo perdido, con sus reminiscencias
proustianas, entonces se bifurca. Admite las miradas encontradas. Concentrada
la mirada de la película en el personaje de Agustín, todo el relato puede
leerse como maneras diferentes de un tiempo que se pierde en el sentido de una
inutilidad de lo hecho. Eso que queda marcado ya en la escena en la que Agustín
es conducido por un taxi desde el aeropuerto hasta el hotel, en donde le
pregunta al chofer por qué fue por determinado camino que es más largo en cuanto
al tiempo que lleva, se multiplica una y otra vez en cada escena en la que
Agustín interactúa con otros. En la escena en la embajada, cuando se aleja del
grupo de escritores, o incluso cuando decide no ir a comer con sus compañeros
conferencistas después de las charlas. En la decisión de no ir a la casa de
Marina y en la frustración que le produce la charla con Carlos (“Chau Carlos,
te sentí cambiado” le dice Agustín cuando se despiden, casi a modo de reproche
enojoso). Unas y otras, y las propias conferencias –que podrían ser el “tiempo
perdido” desde otra perspectiva y por esa misma razón, eludidas en la puesta en
escena- parecen servir de argumento para que Agustín perciba todo su viaje a
Buenos Aires como un tiempo perdido (hasta el punto de haber fracasado en su
intento de reintegrar el libro prestado por Carlos). Pero el llamado que
devuelve en el final, cuando está a punto de subir al avión que lo llevará de
regreso a Noruega, parece alentar la idea de otro “tiempo perdido”, ese que
parece retumbar en las palabras que Carlos le dice en la cena: “A veces vas a
tener dos o tres minutos de placer y no tiene sentido no aprovecharlos por una
obra”.
Lo que aparece entonces en Tiempo perdido es
la visión de la obra como un elemento que, puesto en un lugar preponderante,
tiende a anular la vida. Es ese el eje en el que discurre la secuencia central
de la película y la sutil continuidad de la enseñanza –de nuevo no buscada- del
antiguo profesor a su viejo alumno. El llamado del final, que puede parecer un tanto
forzado, tanto como la escena en la que Agustín observa a la gente que espera
el momento de subir al avión, en realidad es la conclusión lógica de esa
continuidad que asoma en los flashbacks del pasado. En el pasado y en el
presente, el cruce de miradas y el diálogo entre Agustín y Marina, dejan una
promesa en tensión que se resolverá –o no- en el futuro. En el pasado y en el
presente, el profesor se va ante la mirada del alumno, habiendo dejado sembrada
la semilla de un cambio que sobrevendrá más tarde o más temprano. El tiempo
perdido entonces se vuelve, en ese momento, tiempo de aprendizaje.
Tiempo perdido (Argentina, 2019).
Dirección: Francisco Novick, Natalio Pagés. Guion:
Francisco Novick, Natalio Pagés, Román Fernández.
Fotografía: Delfina Margulis.
Montaje: Nicolás Tolery Camila Sassi.
Elenco: Martín Slipak, César Brie, María Canale,
Javier Lorenzo, Marcos Kripocavich.
Duración: 71 minutos.
Disponible en You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=RKsZ7jcc2Dk
(*) Reseña publicada con el título de “Tiempo
perdido: Formas del aprendizaje”. Fuente: https://hacerselacritica.com/tiempo-perdido-formas-del-aprendizaje-por-jose-luis-visconti/


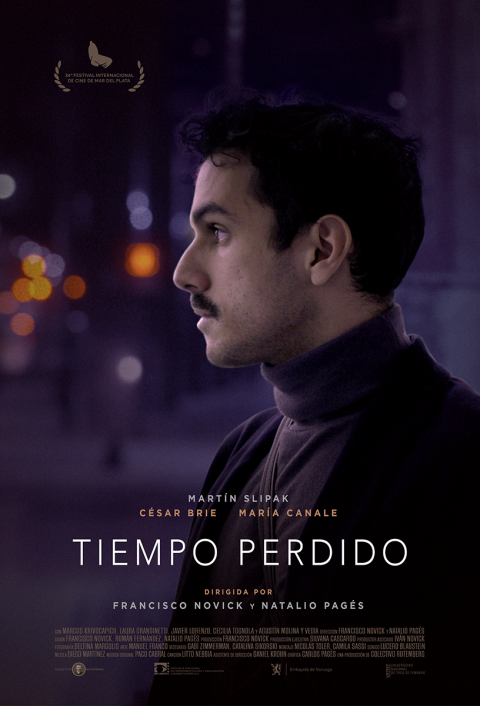
Comentarios
Publicar un comentario